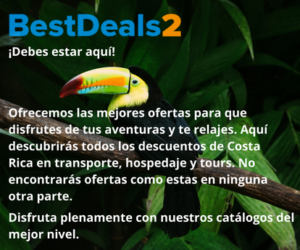Venganza

Corría el año de 1825, en los primeros días del mes de junio. En una tarde oscura y tormentosa, llegó el momento de lo inevitable. El nacimiento de Amanda.
Contaba su madre que ese día amaneció más tarde de lo normal, ni el sol quiso salir. El viento hacía de las suyas en las copas de los árboles y el cielo estaba cubierto de nubes negras. La madre empezó con los dolores de parto a mitad de la mañana. La acompañaban sus tres hermanas y fueron ellas las que avisaron a la partera, una mujer entrada en años, que había traído al mundo a la mitad de los pobladores. La labor de parto inició a eso del medio día, cuando afuera caía un diluvio y una fuerte tormenta.
Dos horas después, las mujeres y el esposo que esperaban en la sala escucharon el llanto de un bebé, a la vez que un rayo sacudía la casa. Marcando así un mal presagio. Con el producto en brazos, la partera salió de la habitación y se lo entregó al padre, al tiempo que le decía – Es una niña. Él con evidente molestia, le devolvió el paquete y salió de la casa a pesar de la tormenta.
Así empezó todo. Con el desprecio que su padre no pudo ocultar. Su sueño era tener un hijo varón, para fortalecer su ego. No era posible con una niña. Le restaba hombría. Culpó a su mujer por no ser capaz de darle un hijo varón. La niña lloraba todo el tiempo, tal vez se daba cuenta de su infortunio. Solo tenía a su madre y ésta creía que era suficiente.
En una noche oscura, mientras todos dormían, por la ventana de la habitación, de la niña, se deslizó una nube de humo negro, que se metió por su boca y se implantó en su alma. Nadie se dio cuenta de eso. Pasaron los años y Amanda crecía sanamente. Era hermosa, su piel extremadamente blanca, hacía contraste con sus bellos ojos y cabello negros.

Su madre no tuvo más hijos, por lo que su mal llamado padre vivía amargado, maltratando a la pequeña, sin ella darle motivo alguno. Amanda tenía una mitrada penetrante y esto inquietaba al hombre que la engendró. Gustaba de jugar en el inmenso jardín. Persiguiendo pájaros y mariposas, para atraparlos y después quitarles la vida con pequeñas estacas de madera.
Un día su padre la vio y tembló de miedo. Ella se dio cuenta que la miraba, clavó sus ojos negros en los de él, con una expresión malvada en su rostro. Durante mucho tiempo él, demostró que no quería a su hija. A ella no le importaba. Tampoco lo quería. Él gozaba viendo la expresión de terror, cuando por casualidad sus miradas se cruzaban.
Con apenas diez años, ya se daban los primeros indicios de que su alma era malvada y oscura, como resultado de lo sucedido aquella noche. En ella se había sembrado la semilla del mal y ahora germinaba. Su timidez y miedo se transformaban en odio y venganza. Y esto la hacía feliz. Irónicamente, ahora era el padre quien le temía a su hija. Y ella lo sabía. Amanda se regocijaba al verlo asustado. Estaba segura de que se lo merecía y lo haría pagar los maltratos a ella y a su madre. El lado bueno de Amanda se manifestaba con su mamá y sus amigos. Ellos no le habían hecho nada.

Quería matar a su padre. Destrozarle la cabeza, sacarle el corazón con sus propias manos y esparcir sus tripas por el jardín. Pero eso sería muy poco, porque al morir ya no pagaría más. Entonces empezó la tortura para el hombre. Cuando estaba en la sala viendo la televisión, Amanda llegaba, lo miraba fijamente. Sus ojos se convertían en un abismo negro como la noche. Su rostro se transformaba en un ser espantoso, que definitivamente no era de este mundo.
Su venganza no había terminado. No lo mató, lo dejó vivir para atormentarlo día y noche con el propósito de arruinarle la vida. Ya sin poder hablar ni caminar, deseaba morir, pero no pudo…
Autora. Rosaura Navarro para Sensorial Sunsets.
Navigate articles